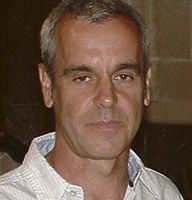Existe un consenso bastante generalizado alrededor de la expresión Inshallah, que en español traducimos por «ojalá» y en portugués como «oxalá». Ambas derivan de hecho de esa palabra árabe, que en el catalán de Mallorca hemos popularizado bajo la forma «Si Déu vol» o «Si Déu ho vol» -que es la equivalencia literal del vocablo- y que aunque ha caído algo en desuso significa que esperamos que algo que anhelamos suceda o se produzca «Dios mediante», que es también otra forma de expresar ese deseo u objetivo que pretendemos alcanzar.
Sirva este pequeño preámbulo lingüístico como excusa para comentar las impresiones de una reciente escapada al desierto del Sáhara, concretamente a la zona conocida como Hammada Draa, una vasta extensión de terreno árido y pedregoso situada entre Marruecos, Argelia y el Sáhara occidental. Hasta allí nos fuimos un grupo de personas deseosas de conocer esa región del planeta, aprovechando el paréntesis vacacional de la Semana Santa y la bonanza térmica (hacía más bien calor, pero se podía soportar). Contactamos con un guía bereber llamado Brahim (a quien conocimos gracias a nuestro añorado amigo Pep Oliver) y la verdad es que todo fue muy sencillo y eso que ahora se ha dado en llamar «auténtico», en el sentido de que la aventura superó con creces nuestras expectativas. Cabe señalar que viajamos en tiempo de Ramadán, una época en la que la mayoría de los musulmanes observan un riguroso ayuno en el que no les es permitido tomar ningún tipo de bebida o alimento, ni siquiera agua, desde que sale el sol hasta que se pone.
El desierto es un lugar realmente especial, único en su sobriedad y características. Lo primero que llama la atención cuando se pisa por primera vez es su sobrecogedor silencio, unido a la sensación de insignificancia que produce el solo hecho de encontrarte en un lugar inmenso, en el que los límites vienen señalados únicamente por la confluencia entre el cielo y las dunas de arena. Apenas existe vegetación alguna, a excepción de un puñado de acacias dispersas a lo largo del recorrido que proporcionan una sombra imprescindible y generosa, cobijo a la vez de personas y de unos animales muy especiales, los sufridos y pacientes dromedarios, cuya joroba acarrea todo el equipaje y los utensilios necesarios para la travesía. Fue precisamente esa, la de los dromedarios emergiendo de entre las dunas en el primero de los atardeceres en el desierto, la primera de las sensaciones casi mágicas que experimentamos: personalmente tuve la impresión de que quienes se acercaban lentamente y con sigilo, acompañados de una tenue luz en medio de la penumbra, eran poco menos que los Magos de Oriente (los dromedarios eran tres, ni uno más ni uno menos). Por unos instantes indescriptibles regresé al niño que aún hoy llevo dentro y eché mano de El Principito, posiblemente la mejor de las lecturas en ese severo pero a la vez bellísimo entorno.
Caminamos por el desierto durante cuatro días y cuatro noches, sin ninguna de las comodidades a las que estamos acostumbrados cuando viajamos, evidentemente: comíamos sobre una estera, sentados sobre unas delgadas colchonetas, y dormíamos en tiendas de campaña, cuyo color anaranjado se confundía a menudo con las tonalidades ocres de las dunas de arena. Nada de duchas o baños, por supuesto; en el desierto el agua es un bien del todo escaso y apenas nos refrescábamos la cara por las mañanas en un pequeño cubo o barreño común. La comida era sencillamente exquisita; aún ahora no me explico cómo podían prepararnos aquellas viandas en medio de la nada, con la sola ayuda de un pequeño fogón de gas y su saber hacer casi estoico, a prueba del calor y las frecuentes ventiscas de arena. Las verduras (el tomate, los pimientos, el calabacín, la cebolla…) eran increíblemente frescas y jugosas, como si estuvieran recién recogidas de la huerta. Me acordé entonces de un evento al que acudí no hace mucho en Menorca, unas jornadas en las que al final nos pasaron un cuestionario para evaluar «la huella de carbono» producida por la gestión de dichas jornadas; creo que a veces ser ecológico y sostenible es bastante más sencillo de lo que parece, y esos hombres adustos, apenas ataviados con una túnica o chilaba, un turbante y un par de sandalias, nos hicieron una buena demostración de ello.
Hubo más, mucho más, en esa travesía, pero si les parece lo dejaremos para una segunda entrega. A modo de aperitivo les dejo con esa frase de El Principito, mi libro de cabecera en ese viaje: «Me pregunto si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta. Está justo sobre nosotros.».
Hasta la próxima.